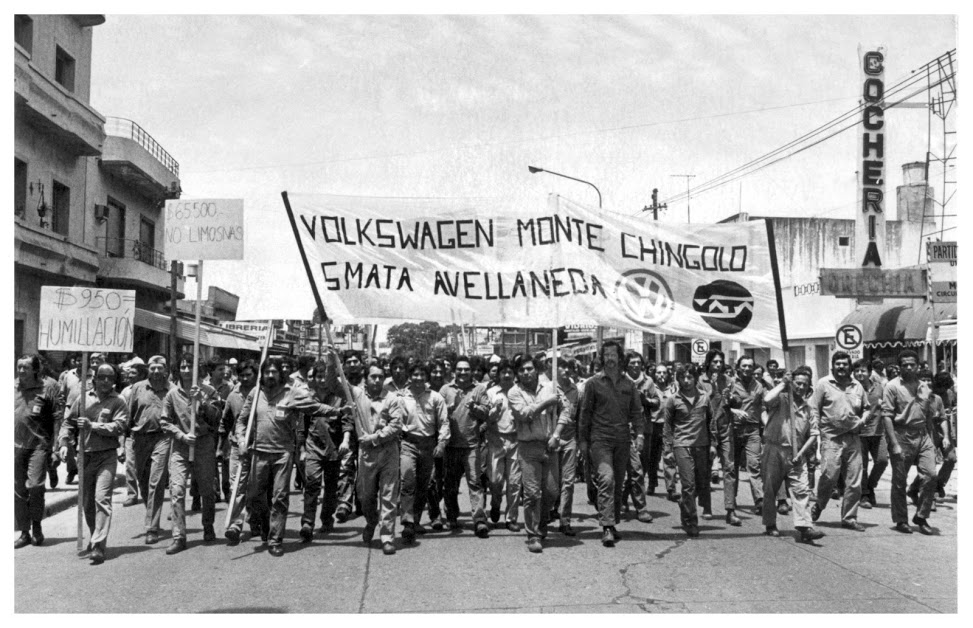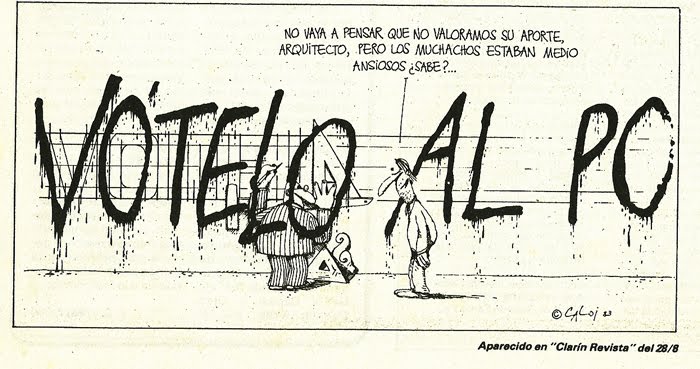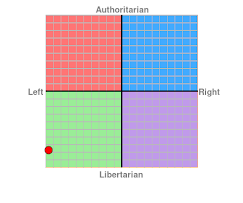El
apoyo de amplios sectores de la izquierda latinoamericana a la
represión que ha desatado el Gobierno chavista reactualiza el debate
acerca de la actitud de los socialistas ante el Estado burgués y el
aparato represivo. En la izquierda actualmente está muy establecida la
idea de que es beneficioso para la clase trabajadora que exista un
Estado “fuerte”, capaz de guiar a la economía hacia alguna forma de
“socialismo de Estado bonapartista”, para usar la expresión de Lenin. Se
piensa que el capitalismo “popular”, o guiado por el Estado, legitima y
demanda un aparato represivo poderoso y consolidado. Por eso, y bajo el
argumento de “combatir a la derecha”, se aplauden medidas represivas
que van desde la restricción de libertades y derechos elementales, hasta
las detenciones masivas, la tortura y el asesinato de manifestantes
opositores. De ahí también el rol que tienden a jugar, en este tipo de
regímenes, las fuerzas armadas y sus estructuras de mando.
Por supuesto, hay matices. Algunos están
más curtidos en estas lides, otros andan “tragando sapos” (en Argentina,
ley anti-terrorista, Milani, Proyecto X; en Venezuela, el menú no es
para estómagos delicados). Para la militancia PC, por ejemplo, que supo
aplaudir inmundicias como los campos stalinistas de exterminio, o los
aplastamientos soviéticos sobre Berlín, Hungría o Checoslovaquia, lo que
hacen hoy Al Assad en Siria, o Maduro en Venezuela, son apenas
“detalles”. Otros, más prudentes, rechazan estos extremos. Pero todos
están unidos por la convicción de que para avanzar hacia alguna forma de
sociedad más justa, es necesario “poner rudamente en vereda” a los
díscolos y rebeldes, así estos se cuenten por millones. Y para eso, nada
mejor que un Estado poderoso.
A su vez, en la mayoría de la opinión
pública está arraigada la idea de que la orientación estatal-represiva
constituye la quintaesencia del “socialismo científico” de Marx y
Engels. A ello han contribuido tanto la literatura teórica stalinista
(pensemos en los tradicionales manuales que editaba la URSS), como el
discurso de la derecha neoliberal, empeñado en atribuir a la obra de
Marx y Engels la inspiración última del Muro de Berlín, de los campos de
concentración de Corea del Norte o de la represión de cualquier régimen
al estilo Al Assad o Chávez.
En contra de esta tradición tan
instalada, se puede demostrar sin embargo que Marx y Engels fueron
extremadamente críticos del estatismo y del Estado. El objetivo de esta
entrada es resumir este aspecto del pensamiento de Marx y Engels.
Adelantando el argumento, sostengo que Marx y Engels, partían de
caracterizar al Estado como una fuerza enemiga de la clase obrera,
y consideraban, por lo tanto, que los trabajadores debían tener una
actitud hostil hacia el Estado, e independiente de la clase
dominante. En este marco, aconsejaron defender las libertades
democráticas, incluso en el seno de la democracia burguesa. Lo hicieron
porque la conquista de esas libertades mejora las condiciones para la
organización independiente de los explotados y oprimidos. Lo cual encaja
en la idea rectora de la Primera Internacional de que “la liberación de
los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Por eso también
Marx y Engels se opusieron a los que pensaban que se puede implantar el
socialismo desde las cumbres de una minoría de iluminados, y
defendieron las principales medidas transformadoras de la Comuna de
París.
Fuerza pública para la esclavización social
Marx y Engels parten de
considerar al Estado “la organización que se da la sociedad burguesa
para sostener las condiciones generales externas del modo de producción
capitalista contra los ataques de los trabajadores o de los capitalistas
individuales. El Estado moderno, cualquiera sea su forma, es una
máquina esencialmente capitalista, un Estado capitalista ideal” (Engels,
1968, p. 275).
Este rasgo determinante del Estado se correspondía, en
la visión de Engels, a toda forma de régimen (monarquía, república
democrática), y no se alteraba cuando el Estado asumía el rol de
empresario. En última instancia, las estatizaciones burguesas no abolían
la explotación; apenas alteraban su forma (carta de Engels a Oppenheim,
24 de marzo de 1891; una ampliación,
aquí).
Marx compartía esta caracterización sobre el Estado. No sólo leyó y corrigió toda la parte económica del Anti-Dühring, sino también caracterizó al Estado como una fuerza pública de sujeción del trabajo. En La Guerra civil en Francia
anota que, a medida que se desarrolló y profundizó el antagonismo de
clase entre el capital y el trabajo, “el poder del Estado fue
adquiriendo cada vez más el carácter de un poder nacional del capital
sobre el trabajo, de fuerza pública organizada para la esclavización
social, de máquina de despotismo de clase” (p. 60; énfasis agregado). Y
describe al Estado moderno capitalista como “parásito, que se nutre a
expensas de la sociedad y entorpece su libre desenvolvimiento” (p. 66).
Esta noción del Estado como
fuerza para la opresión de clase, cualquiera fuera su forma, alejaba a
Marx y Engels de la estrategia de los socialistas “estatistas” (por
ejemplo, los seguidores de Lasalle), que buscaban la solución del
llamado “problema social” en la acción estatal. La clase obrera debía
luchar, en opinión de Marx y Engels, por establecer legalmente
conquistas sociales -por ejemplo, la jornada laboral- sin por ello
depositar confianza en las panaceas estatistas. En este respecto cobra
relevancia la caracterización de Marx de la “república social” (demanda
de las corrientes socialistas burguesas) como “la república que asegura
la sumisión social” (La Guerra Civil en Francia). En el mismo
sentido va su crítica al “apoyo del gobierno prusiano a las sociedades
cooperativas”, que extendían el “sistema de la tutela”, corrompían a un
sector de los obreros y castraban al movimiento (carta de Marx a Engels,
18 de febrero de 1865). Es en esta orientación que se inscribe la
defensa de libertades democráticas en el sistema capitalista, y la
crítica a la demanda de un “Estado libre”.
La crítica al “Estado libre”
La consigna del “Estado libre”
fue incorporada al programa, votado en Gotha, del partido
Socialdemócrata de Alemania, a instancias de los partidarios de Lasalle,
quienes aspiraban a un Estado con plenos poderes, capaz de llevar
adelante las reformas sociales. Pero esto implicaba elevarlo como
aparato despótico y represivo. Como lo explicaba Engels: “El Estado
popular libre se ha convertido en Estado libre. Según el sentido
gramatical, el Estado libre es un Estado que es libre con relación a sus
ciudadanos, por consiguiente, un Estado con un gobierno despótico”
(carta a Bebel, 18 de mayo de 1875). A su vez, en la Crítica del Programa de Gotha,
Marx escribía: “La misión del obrero… no es, en modo alguno, hacer
libre al Estado. En el Imperio alemán, el ‘Estado’ es casi tan ‘libre’
como en Rusia. La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que
está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a
ella, y las formas del Estado siguen siendo hoy más o menos libres en
la medida en que limitan ‘la libertad del Estado’” (Marx, 1975, p. 24)
Pero esto significa que es
tarea de los trabajadores procurar la reducción del poder represivo del
Estado y la ampliación de las libertades. La idea directriz es que “el
Estado no se necesita en interés de la libertad, sino para someter”,
como afirmó Lenin, años más tarde en El Estado y la revolución.
Por supuesto, la reivindicación de libertades dentro del sistema
capitalista se acompaña de la crítica al concepto de libertad de los
economistas liberales clásicos, que consideraban a la sociedad como un
mero agregado de átomos actuando “libremente” en procura de satisfacer
sus propios intereses egoístas. La crítica de Marx al fetichismo de la
mercancía y el capital, y al trabajo alienado, implica una crítica a una
sociedad que niega el libre desarrollo de la mayoría de los individuos,
y en la que las fuerzas productivas –y en primer lugar, las fuerzas del
trabajo- están dominadas por la lógica de la ganancia. Pero esta
crítica no debe confundirse con la política de hacer fuerte al Estado,
esto es, a la fuerza pública organizada para la esclavización social.
Enfatizamos que en la visión de
Marx, la lucha por las libertades no se limita a defender un sistema
democrático burgués frente a un régimen monárquico, o bonapartista. Esto
es elemental, pero se trata también de la ampliación de las libertades
al interior de la democracia capitalista. Como observa Cesare Luporini,
comentando el pasaje de la Crítica del programa de Gotha
citado, aquí no se trata de la preferencia por la “república
democrática” como terreno político en el cual se dan las mejores
condiciones para el despliegue de la lucha del proletariado, sino “de
una escala de valores que opera en lo inmediato, con relación al
concepto de libertad” (p. 97). Por eso Marx no relega toda la libertad a
una futura sociedad comunista (el reino de la libertad), ya que para él
existe una zona que es política, en la cual “la libertad es el metro de
medida de diversas formas de Estado existentes en el terreno burgués”
(p. 98). Desde este punto de vista, “mientras más limitados estén
(legalmente) los poderes (del Estado), más libre es la sociedad” (idem).
Liberación del trabajo y la Comuna
La lucha por la ampliación de
libertades, y la consiguiente restricción del poder del Estado, se
articula, en la obra de Marx y Engels, con el objetivo de ayudar a la
liberación del trabajo, y el desarrollo de las potencialidades de los
individuos. En la Ideología Alemana afirman que en la sociedad
futura “el objetivo es la liberación de cada individuo”; esto es, una
sociedad en la que cada uno participa “en tanto individuo”, a diferencia
de una sociedad en la que los individuos “participan en tanto miembros
de una clase”. En los Manuscritos de 1844 Marx había escrito,
también en el mismo sentido, que “debe evitarse, sobre todo, el volver a
plasmar la ‘sociedad’ como abstracción frente al individuo”. Estamos
muy lejos de los regímenes burocráticos estatistas, o del capitalismo
estatista burocrático.
El ideal de libertades plenas
para los productores también se ve expresado en lo que Marx y Engels
reivindicaron de la Comuna de París. En La lucha de clases en Francia
se destaca que la Comuna estaba formada por consejeros municipales
elegidos por sufragio universal, y que reunía las funciones legislativa y
ejecutiva. Entre las medidas que subraya Marx están la supresión del
ejército permanente y la policía, y su sustitución por el pueblo en
armas; el establecimiento de la enseñanza gratuita, emancipada de la
Iglesia y del Estado; la elección por sufragio universal de todos los
cargos administrativos, judiciales y de enseñanza, y la retribución de
todos los funcionarios al nivel del salario de los trabajadores; el
haber tomado medidas de precaución contra sus propios diputados,
declarándolos revocables en cualquier momento; y el haber intentado
generalizar el sistema de comunas a todas las localidades y regiones de
Francia. Recordemos que con respecto a la revocabilidad de los
funcionarios, en la Crítica del programa de Gotha Marx anota
que “la primera condición de toda libertad” es que “los funcionarios
sean responsables en cuanto a sus actos de servicio respecto a todo
ciudadano”; y con respecto a la educación, se pronuncia por “sustraer la
escuela de toda influencia por parte del gobierno y la Iglesia”.
En cuanto a las medidas
económicas, Marx elogia que la Comuna se orientara a la formación de
sociedades cooperativas, que de forma coordinada regularían la
producción según un plan. Aquí no se trata de un poder impuesto desde
fuera o por arriba de los propios productores. No hay “directores
burócratas” , porque es la población trabajadora la que se organiza y
toma la economía en sus manos, a partir de lo existente, para emancipar
al trabajo de la esclavitud asalariada.
Por otra parte, tampoco está
presente aquí un partido que se arroga la representación de la clase
obrera. Todas las corrientes políticas tienen derecho a expresarse y ser
elegidas en la Comuna, a condición de que respeten su existencia. En
esta línea Engels, en la “Introducción” citada, contrapone lo que hizo
la Comuna con la tradición blanquista. Los blanquistas “partían de la
idea de que un grupo relativamente pequeño de hombres decididos y bien
organizados estaría en condiciones, no sólo de adueñarse en un momento
del timón del Estado, sino que, desplegando una acción enérgica e
incansable, sería capaz de sostenerse hasta lograr arrastrar a la
revolución a las masas del pueblo y congregarlas en torno a un puñado de
caudillos. Esto llevaba consigo, sobre todo, la más rígida y
dictatorial centralización de todos los poderes en manos del nuevo
Gobierno revolucionario” (p. 17). Pero no es lo que hicieron los
comuneros, aunque en su mayoría eran seguidores de Blanqui. La Comuna
pareció comprender que no se llega al socialismo sin la acción
consciente y voluntaria del propio pueblo trabajador, organizado en
gobierno. Es la verdad contenida en la famosa frase de Talleyrand, de
que “las bayonetas sirven para cualquier cosa, menos para sentarse sobre
ellas”.
Conciencia y autonomía de clase
Una de las ideas principales
que se desprende de lo desarrollado hasta aquí es que todo lo que
signifique fortalecer al aparato represivo, y restringir las libertades
democráticas, termina siendo perjudicial para la emancipación del
trabajo, y esto por dos razones. La primera es porque la acción y
organización consciente de los asalariados sólo podrá desplegarse en la
medida en que las políticas no sean impuestas “desde arriba”, a través
de burócratas y funcionarios. Es una tontería pensar que fortalece la
conciencia socialista el impedir información porque “es propaganda
desestabilizadora de la derecha”, o que se potencia la organización
anulando la expresión de corrientes políticas “que no nos gustan”.
Alguna vez Trotsky lo explicó claramente, en crítica a dirigentes
sindicales mexicanos que pedían la censura o el cierra de periódicos de
la derecha. Decía el viejo revolucionario: “Sólo aquellos que son ciegos
o de inteligencia simple pueden pensar que los obreros y campesinos
pueden ser liberados de las ideas reaccionarios mediante la prohibición
de la prensa reaccionaria. De hecho, sólo la mayor libertad de expresión
puede crear las condiciones favorables para el avance del movimiento
revolucionario en la clase obrera”. Los socialistas estatistas, en
cambio, sólo conciben la lucha ideológica de la misma manera en que
quieren arreglar todo: como burócratas, esto es, con resoluciones y
ucases.
La segunda razón para oponerse
al fortalecimiento del aparato represivo es que “cualquier restricción a
la democracia en la sociedad burguesa es dirigida eventualmente contra
el proletariado. (…). Hoy el gobierno puede parecer bien dispuesto para
con las organizaciones obreras. Mañana puede caer, e inevitablemente
caerá, en las manos de los elementos más reaccionarios de la burguesía.
(…) La manera más eficiente de combatir la prensa burguesa es que la
prensa de los obreros se desarrolle”. En otros términos, pedirle al
Estado burgués (al que se hace aparecer como “neutro”) que fortalezca la
posición de los explotados reprimiendo algunas manifestaciones
ideológicas de la derecha, es sencillamente suicida para los explotados.
Es otra variante de la idea de hacer al Estado cada vez más “libre” con
respecto a la sociedad. No hay manera de compatibilizar esta intención
con la advertencia de Marx de que no es el Estado el que debe colocarse
por encima del pueblo, sino el pueblo el que tiene que dar al Estado
“una educación muy severa” (Crítica del programa de Gotha).
El combate por las libertades, a
su vez, apunta a fortalecer el accionar autónomo de los trabajadores.
En palabras de Engels: “El partido de los trabajadores nunca debe atarse
a ningún partido burgués, debe ser independiente y tener su propio
objetivo y política. Las libertades políticas, el derecho de asociación y la libertad de prensa, ésas son nuestras armas”
(Engels, 1871; énfasis agregado). Esas demandas comprendían, en
esencia, las de la democracia radical burguesa revolucionaria (como
puede verse en el programa de 1880 del Partido Obrero de Francia, en
cuya redacción colaboró Marx). Al generarse mejores condiciones para la
politización y organización, se debilitan las posibilidades de
manipulación, tutelaje o división de las fuerzas del trabajo por las
corrientes burguesas o burocráticas. Puede pensarse, por caso, en el
efecto que tendría conseguir en un país como Argentina la libertad en el
seno de los sindicatos.
Conclusión, dos enfoques opuestos
Las diferencias entre el
planteo de la izquierda estatista (o nacional estatista) y el que
asociamos al enfoque de Marx (también de Engels) no son puntuales, ni se
refieren a aspectos particulares. La posición teórica y crítica de Marx
con respecto al sistema capitalista y el Estado capitalista, su crítica
de la alienación, su ideal de liberación de los seres humanos, no
encajan en los “socialismos” burocráticos y represivos que tanta
admiración despiertan en amplias franjas de la izquierda.
Textos citados:
Engels, F. (1871): “Apropos of Working-Class Political
Action”, Reporter’s record of the speech made at the London Conference
of the International Working Men’s Association, September 21, en
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm.
Engels, F. (1968):
Anti-Dühring, México, Grijalbo.
Luporini, C. (1980): “Lo político y lo estatal: ¿una o dos críticas?” en Balibar, Luporini y Tosel,
Marx y su crítica de la política, México, Nuestro Tiempo.
Marx, K., y F. Engels, (1973):
Correspondencia, Buenos Aires, Cartado.
Marx, K. (1975):
La crítica del programa de Gotha, Marx y Engels, Obras Escogidas, t. 2, Akal, Madrid, pp. 5-30.
Marx, K. (1977):
La guerra civil en Francia, Moscú, Progreso.
Trotsky, L. (1938): “Freedom of the Press and the Working Class” en
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/08/press.htm.
Descargar el documento:
[varios formatos siguiendo el
link, opción Archivo/Descargar Como]
Represión burguesa, Marx y el “Estado libre”
Fuente :
http://rolandoastarita.wordpress.com/2014/02/23/represion-burguesa-marx-y-el-estado-libre/



.jpg)